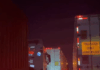Comentaba en una nota anterior que el tema del Coneval, del despido de Gonzalo Hernández Licona, y de la ofensiva en general del gobierno de López Obrador contra los entes autónomos, tiene una cierta lógica, como la tuvo también la creación de dichos organismos. Pero en realidad el tema es más amplio y debe verse más en relación a la burocracia y la alternancia que en torno a detalles de la coyuntura, por importantes que sean.
En algunos países democráticos el arco de variaciones de políticas públicas es más o menos ancho, según la historia, y en ocasiones la coyuntura. Es obvio, por ejemplo, que entre los años 30 y la actualidad en Estados Unidos, la anchura de la variación entre republicanos y demócratas ha sido reducida. Con la excepción, por un lado, de Roosevelt entre 1932 y 1945, y de Ronald Reagan entre 1980 y 1988, los demás gobiernos de lo que ya se va convirtiendo en casi un siglo, se han parecido mucho tanto en su política económica, social e internacional. Falta tiempo todavía para pronunciarse sobre el caso de Trump.
En Inglaterra y en Francia, con ciertas excepciones –Margaret Thatcher en los años 80, Harold Wilson en los 60 y 70 y, sobre todo, los laboristas inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial; los primeros dos años de Mitterrand en 1981-1983, y la fundación de la Quinta República por De Gaulle a finales de los 50 y principios de los 60– es igualmente cierto que no se dan grandes cambios con la alternancia. Más aún, algunos sostendrían que la condición de existencia de la alternancia es justamente que el “cambio” sea pequeño.
En algunos países latinoamericanos o de otras partes del llamado tercer mundo, esto ha sido más o menos cierto. Obviamente los regímenes revolucionarios, o aquellos que pretendieron serlo –como Allende en Chile, aunque fuera por la vía pacífica– buscaban ensanchar al extremo ese margen. No se trataba de la alternancia sino más bien de “un cambio de régimen”, como se dice ahora. Con la marea rosa o la llegada al poder, por la vía democrática, de múltiples regímenes de izquierda entre 1999 y principios de la actual década, con excepción de Venezuela y quizás de Bolivia, tampoco se han producido cambios extremos, ni de régimen. Al final de cuentas, el PT en Brasil logró muchas cosas durante los dos cuatrienios de Lula, menos durante el primero de Dilma Rousseff, y un verdadero desastre en el segundo de esta última, pero en ningún momento se planteó algo más que una alternancia más o menos ortodoxa. Lo mismo se puede decir de los casos de Uruguay, incluso de la Argentina, y por supuesto de Chile con Lagos y Bachelet, o del FMLN en El Salvador.
¿Qué es lo que permite esto? Quizás lo más importante, si nos remontamos a Weber, es la existencia de una burocracia –Whitehall en Inglaterra, la Inspection Générale des Finances, la Cour des Comptes y el Conseil d’État en Francia– que asegura que es como un lastre en el buen sentido de la palabra. No es que impida el avance, ni que conspire contra el cambio, sino más bien existe para acotar los límites del cambio. Desde un punto de vista revolucionario, es el verdadero enemigo de fondo: por eso Lenin siempre insistió tanto en la necesidad de “destruir el Estado”, sobre todo en su clásico El Estado y la Revolución, porque no hay mayor enemigo de una revolución que una burocracia. A la inversa, si lo que se busca es una alternancia a la vez lo más ancha posible dentro de la estrechez, y lo más factible posible dentro de lo improbable, la burocracia es una condición sine qua non de la misma.
Cuando López Obrador habla del elefante reumático, a su manera y en su ignorancia, se refiere a esa burocracia. Y esa burocracia, cuando se resiste de manera muy inconsciente, en unas ocasiones corrupta y en otras por pura pereza, a lo que el gobierno en turno le exige, en los hechos está cumpliendo con las funciones weberianas. Si lo que se busca es una revolución, el enemigo es la burocracia; si lo que se busca es, como lo ha dicho hasta la saciedad mi exjefe René Delgado, la alternancia sin alternativa, la burocracia es el mejor aliado.