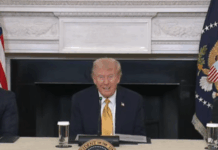A mi querido amigo Martín.
Posiblemente sean las etapas de concordia y abundancia aquellas que, como bien lo creía Goethe, terminan por ser contrarias al idóneo forjamiento del carácter individual.
Nuestros instintos más primarios, sin lugar a dudas, nos llevan, por ejemplo, a intentar proteger a nuestros hijos de cualquier daño que pudieran sufrir, por pequeño que pudiera ser y, ¿por qué no?, incluso también a todos los niños del mundo (es decir, a recrear para ellos, lo más fidedignamente posible, ese ambiente de abundancia y ensueño del que precisamente desconfiaba el autor del Fausto).
Lamentablemente (y con una enorme frecuencia), la fidelidad a nuestros primitivos instintos no suele llevarnos a buen puerto, sino todo lo contrario, y el instinto paternalista de proteger a los infantes a toda costa, podría no ser la excepción a la regla.
Pero vayamos por pasos.
El ser humano suele crecer internamente por medio del hacerse responsable, y no irresponsable, es decir, las personas solemos madurar y perfeccionarnos en términos psicológicos y/o espirituales trazándonos metas loables (morales) y pagando el elevado precio que, en materia de fe, perseverancia, paciencia y tantas otras virtudes, nos cuesta o nos costará el poder llegar a alcanzarlas.
No es casualidad que nuestra conciencia suela encontrar un agradable suspiro de reposo y serenidad en aquellos de nuestros recuerdos que implican algún tipo de triunfo sobre nosotros mismos (a pesar del respectivo y tal vez muy doloroso sacrificio que haya tenido que ser pagado para que semejante logro pudiera haber llegado a alcanzarse); en pocas palabras, si hacemos a un lado nuestro propio cinismo y/o sardónico sentido del humor, sin lugar a dudas nos daremos cuenta que uno suele sentirse más feliz, tranquilo, pleno y realizado cuando recuerda, por ejemplo, su primer día de trabajo, su primer aumento de salario, el día de su boda o el nacimiento de sus hijos, que su primera borrachera o aquella ocasión en la que realizamos algo sumamente placentero y/o divertido, pero que sabíamos que en absoluto debíamos haberlo hecho (y de lo que al día siguiente nos arrepentiríamos con todas nuestras fuerzas).
Cuando familiar, cultural e incluso estatalmente nos empeñamos en sobreproteger a nuestros niños, y lo intentamos hacer privándolos lo más posible de cualquier responsabilidad o consecuencia que pudieran conllevar sus respectivas acciones (con el distorsionado -aunque tal vez bienintencionado- afán de que nunca jamás puedan sufrir ni siquiera en lo más mínimo), no sólo estamos mermando considerablemente sus libertades personales (mismas que, aunque lógicamente no se encuentran aún desarrolladas en ellos de manera plena debido a su corta edad, sí han comenzado ya a emerger paulatinamente desde edades tan tempranas como los seis meses de edad), sino que estamos cultivando en ellos una conveniente (aunque contraproducente) fobia nada menos que hacia la diligencia, la fe, la perseverancia, la paciencia y tantas otras virtudes indispensablemente requeridas para poder lograr cualquier objetivo de al menos una modesta envergadura.
En pocas palabras, aunque una criatura pequeña aun no goce plenamente de todas sus facultades mentales y/o de sus libertades ontológicas de la misma manera que ya lo hace un adulto, por supuesto que sí podemos hacerla responsable de varios de sus actos y palabras, y un ejemplo tan común y tan sencillo es enseñar a un niño de dos años a recoger sus juguetes antes de dormir, lo que obviamente es algo en extremo positivo para fomentar en él buenos hábitos, mismos que lo beneficiarán enormemente así como a lo largo de toda su vida. Así que intentar proteger a un niño y/o a un joven creyendo justo lo contrario (es decir, pensando que la responsabilidad personal destruye en vez de construir) es la receta perfecta no sólo para hundir a infantes de por vida, sino que es también la peligrosa antesala para comenzar a satanizar a todos aquellos que sí ayuden a sus hijos a aprender a hacerse responsables de sí mismos y a llevar un sano desarrollo psicológico y conforme a su edad.
Es así entonces como comienza a emerger una cultura decadente, en búsqueda frenética de sangre inocente y enteramente a favor de privilegiar justo a esos mismos victimarios oscuros y hematófagos. Una sociedad enfermamente enorgullecida de su propia irresponsabilidad, y enemiga acérrima, a su vez, de la meritocracia y de cualquier esfuerzo humano que, a manera de un involuntario efecto secundario, pueda llevar a un buen individuo a sobresalir por encima de la mediocridad de sus hermanos.