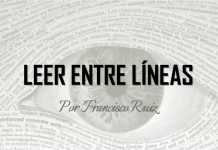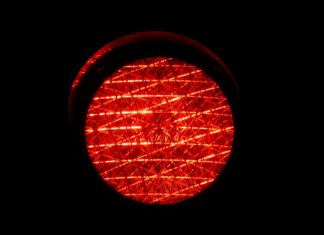Así, la vida puede entenderse como una lucha por el control y la interpretación de los símbolos. Las guerras, las religiones y las grandes obras culturales han estado atravesadas por disputas simbólicas. Esta misma propensión se encuentra hoy en la adopción de marcas por parte de los consumidores. En su manifestación extrema, este fenómeno configura lo que denomino una sociedad prostética: un entorno en el que se abusa de las prótesis simbólicas para afirmar el valor individual, desplazando la atención de lo que una persona es, hacia lo que puede adquirir.
Este desplazamiento se manifiesta en hechos tan reveladores como el robo reciente de un par de tenis de marca de lujo, valuados en un millón de pesos. Resulta más perturbador el precio, que el acto delictivo en sí. ¿Qué revela de nosotros el que unos tenis puedan costar lo mismo que una vivienda modesta? ¿Nos hemos extraviado moralmente? Como lo expresó Zygmunt Bauman, el deseo ya no se orienta a poseer, sino a ser alguien a través de lo que se posee.
Thorstein Veblen advertía sobre el consumo conspicuo como estrategia de visibilidad social. El lujo desvirtuado se transformó en lenguaje desvirtuado. En la actualidad, las marcas funcionan como una segunda piel: una identidad artificial -una prótesis- que (para algunos) compensa la carencia de una personalidad más sustantiva. Portar ciertos signos implica adherirse a un pacto tácito: «yo valgo en tanto tú reconozcas lo que ambos valoramos, y que no todos pueden tener».
Esta lógica prostética requiere de elementos externos para garantizar la pertenencia. «Así luce el éxito, por tanto, anhelo sus símbolos»; «así deben verse los cuerpos, por ende, deseo esas formas»; «así se representa la felicidad…». En muchas ocasiones, esta dinámica deriva en una dependencia de la mirada ajena: valgo en tanto soy visto (y aprobado). Si bien la búsqueda de individualidad es comprensible, su exacerbación conduce a distorsiones considerables.
Al igual que una pierna de madera sustituye un miembro ausente, la prótesis simbólica puede terminar por reemplazar carencias más profundas: el reconocimiento, la pertenencia, la autoestima. El verdadero problema no radica en la existencia del símbolo, sino en creer que el valor personal se resume a la etiqueta que se exhibe.
Es válido -y hasta deseable- contar con los medios para adquirir ciertos símbolos de distinción, siempre que ello no implique la transgresión de límites éticos o legales. No obstante, cuando el consumo simbólico se convierte en la principal vía de validación personal, estamos ante un fenómeno preocupante. El exceso de carga simbólica en el consumo desplaza las referencias de las nuevas generaciones. El mercado se convierte entonces en un teatro que no solo ofrece bienes, sino personajes. Seres que necesitan de una narrativa externa para existir; que habitan una ficción en la que el tener sustituye al ser.
Esta sociedad prostética es una forma de neomedievo. Urge un nuevo renacimiento. Uno en el que el valor del individuo se base en su dignidad intrínseca, no en su apariencia externa. En el que el símbolo recupere su función orientadora, y no se reduzca a una máscara. Y en el que la dignidad no se mida por el precio que se calza, sino por los principios éticos sobre los que se camina.
@eduardo_caccia