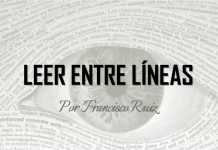Vale aclarar que la ley se refiere a animales de compañía: aquellos domesticados que forman parte de la vida familiar. No se trata de abrir la puerta a cualquier especie en nombre de la inclusión, sino de reconocer que perros, gatos y otros animales afines son hoy parte del entramado afectivo y cotidiano de millones de hogares urbanos. La norma no promueve la anarquía zoológica, sino la sensatez frente a prejuicios que equiparaban a un hámster con una amenaza.
La discriminación, lo fascistoide, rara vez se presenta con botas y estandartes.
Empieza con vetos pequeños y termina con actitudes radicales: en la forma en que se discrimina al tatuado en un club deportivo, en la desconfianza hacia quien proviene de una ciudad estigmatizada. Son microfascismos que revelan un impulso común: controlar la diversidad para garantizar la homogeneidad. Así se comienza siempre, con exclusiones pequeñas, hasta que un día la exclusión se vuelve principio.
La inseguridad ha hecho que muchos vivamos amurallados, una regresión medieval que poco favorece la construcción de ciudad. La puerta de una vivienda es una frontera simbólica. Decide quién entra y quién queda fuera. Y esa puerta, más que de madera o metal, también está hecha de prejuicios. Cuando alguien pone un candado a la vida con las infancias o con animales, no protege sus paredes: niega la posibilidad de convivencia urbana en toda su pluralidad. Una ciudad que impide la entrada a lo que suena, huele o late distinto es una ciudad que renuncia a ser ciudad.
Las infancias y los perros comparten una condición simbólica: ambos son vistos como «otros incómodos». Las primeras porque lloran, juegan, corren; los segundos porque ladran, ensucian, marcan. Para algunos arrendadores y desarrolladores, ambos encarnan lo indomesticado, lo que rompe la fantasía de un inquilino «limpio, silencioso, obediente». Pero ¿qué clase de urbe queremos? ¿Una higienizada al extremo, donde nada interrumpa el silencio, o una viva y plural, donde los sonidos y presencias nos recuerden que habitamos con otros? La obsesión por lo pulcro y lo controlable elimina todo lo que no cabe en su molde.
No se trata de resignarnos a que todo lo que incomode deba aceptarse con mansedumbre. La convivencia exige límites y reglamentos, pero dentro de lo razonable, y ahí aparece la paradoja: lo razonable siempre será hijo de la subjetividad. Un perro que ensucia la calle no es problema del perro, sino de un dueño que evade su responsabilidad. Una ciudadanía madura no confunde derechos con impunidad: reconoce las transgresiones, corrige y asume que la libertad de habitar juntos solo funciona si se equilibra con la obligación de respetar a los demás.
Habitar la ciudad es aceptar la diferencia. Vivir en un edificio es saber que habrá un bebé que llora en la madrugada, un perro que ladra cuando suena el timbre, un vecino que toca la guitarra. Es el precio -y el regalo- de compartir espacio con otros. Quien quiere una ciudad sin esas interrupciones, en realidad no quiere una ciudad.
Es de celebrar que el Congreso de la Ciudad de México haya reconocido que la vivienda no puede ser un filtro moral ni estético. Porque si aceptamos que se discrimine a alguien por tener un perro, mañana aceptaremos que se discrimine por tatuajes, religión, acento, orientación sexual o por el simple hecho de «no dar buena espina». La pendiente es clara: una exclusión permite la siguiente, y así hasta que el tejido social se rompe en guetos de lo idéntico. La historia lo ha mostrado: el autoritarismo, el fascismo, laten en gestos mínimos que se vuelven costumbre.
@eduardo_caccia