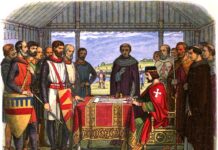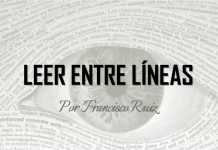El otro día, una usuaria de redes sociales relató su experiencia en un supermercado con cajas de autocobro. Había llenado su carrito, escaneado producto por producto, pagado y montado de nuevo todo en su carro. Antes de salir, la esperaba una empleada que revisaba tickets. La mujer levantó el suyo sin detener el paso y escribió después: «o me confían el trabajo o me regresan a los cajeros (humanos); no me interesa demostrar que hice gratis su labor. Yo no tengo descuento de empleado ni recibo salario. Ustedes, supermercados, obtienen la ganancia y destruyen empleos». Su crítica se volvió viral. Condensa una sensación compartida: estamos trabajando sin salario, disfrazados de clientes.
El supuesto beneficio se diluye en una paradoja: mientras nos venden autonomía, en la salida un guardia pide revisar lo ya revisado. Kafka sonreiría: la ilusión de libertad se convierte en la burocracia de la desconfianza. La máquina te habla en imperativos: «Coloque el artículo en la charola, retire su producto, pague ahora», y aún después, alguien duda de ti. La confianza que se pregona en el discurso se evapora en la práctica. De ahí la indignación: o confías en mí como cliente o regresas a quien hacía el trabajo con dignidad y salario.
En este desplazamiento perdemos más que empleos. Perdemos vínculos. La tecnología deja de servirnos cuando cruzamos el umbral en el que comenzamos a servirla. Esa frontera se traspasa cuando el contacto humano se sustituye por el algoritmo. La sonrisa o la breve conversación del cajero -ese mínimo gesto de humanidad- es reemplazada por una voz metálica que te advierte: «El artículo no fue escaneado correctamente». Lo que parecía un paso hacia adelante es, en términos antropológicos, un retroceso.
La evidencia revela la trampa: lo que se enuncia como «eficiencia» es en realidad una «transferencia». Transfiere el trabajo, la responsabilidad y el costo humano. Como postuló Hannah Arendt, el trabajo debe tener sentido y propósito. Aquí ni salario hay. Normalizamos la precariedad, la hacemos rutina. Y peor aún, como consumidores, al aceptar la máquina, avalamos la desaparición de empleos para jóvenes, madres solteras, adultos mayores.
No toda innovación es progreso. El mito tecnológico nos ha hecho creer que lo nuevo es siempre mejor, pero a veces lo nuevo sólo es más rentable para unos cuantos y más costoso en términos sociales. Cuando escaneamos un producto, no sólo pasamos un código de barras: pasamos por alto la dignidad del trabajo. El precio oculto del «progreso» es la sustitución del humano por la máquina y del salario por la complacencia. Y todo envuelto en celofán brillante de modernidad.
El autoservicio nos revela una verdad incómoda: vivimos en un sistema que ha logrado lo impensable, convertir al consumidor en trabajador gratuito y feliz. La anécdota de la mujer en Instagram no es una queja aislada: es un espejo doloroso de nuestra época. Somos cómplices de la ilusión de eficiencia, mientras aplaudimos la desaparición de lo más elemental: el derecho a un empleo digno, a la interacción humana, al reconocimiento de que somos más que operadores de máquinas.
@eduardo_caccia