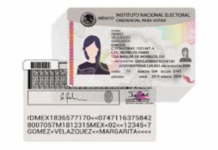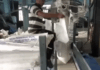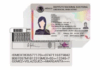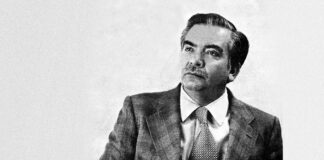Comprender por qué en Japón la vida laboral se rige por la lealtad extrema, la visión colectiva, el estigma hacia el fracaso y la presión constante de la disciplina, exige mirar al mito samurái y a su Bushidó, el código moral del guerrero que impregnó de justicia, coraje, compasión, respeto, honestidad y honor no sólo a los soldados, sino a toda la sociedad. Entender por qué los británicos veneran a su monarquía requiere explorar el mito de la corona como continuidad sagrada, garante de estabilidad e identidad nacional. Y comprender por qué en Estados Unidos la meritocracia ocupa un lugar tan central supone escarbar en el mito del Sueño Americano, esa promesa de que cualquiera, con esfuerzo, puede alcanzar el éxito y la prosperidad.
Analizar la mitología mexicana es, como lo diría Juan Miguel Zunzunegui, una sesión de «psicoterapia colectiva». En su libro «Los mitos que nos dieron traumas», deshoja las creencias con las que hemos construido el ser mexicanos. Sostiene, y estoy muy de acuerdo con él, que esos relatos fundacionales son un lastre para el desarrollo del país.
La mitología que nos enseñan de la Conquista retrata una nación de grandes virtudes y saberes, violada por el extranjero malvado e invasor. El disparate de solicitar a España una disculpa por aquellos hechos sirve a la perfección para agrandar nuestro sentido de victimización. De este sentido de profanación surge el «síndrome de Masiosare», tendencia a culpar a un enemigo externo, pese a que el obstáculo verdadero es interno. Y qué decir del mito de la Malinche, que hace de la madre del mestizaje una traidora.
Nuestros mitos nos dan patria, pero también nos condicionan. Son como instrucciones invisibles, con manifestaciones tangibles: desde el Himno Nacional hasta el discurso político contemporáneo donde, dependiendo de la ideología, se acentúan ciertos aspectos en aras de un fin, generalmente dominación y poder.
Zunzunegui no sólo diagnostica; propone una terapia cultural. Sugiere romper con el victimismo, abrir el pasado al cuestionamiento y despertar de un letargo narrativo donde el mexicano deje de verse como heredero de tragedias y traiciones, para verse como artífice de su futuro. Esto implica una reingeniería de mitos.
En este punto conviene preguntarnos: ¿qué hacen otras culturas con sus mitos? Los británicos han sabido reciclar los relatos de Arturo o Robin Hood para darles una función identitaria que acompaña al presente; los japoneses convirtieron el Bushidó en disciplina social que hoy permea empresas y escuelas; los estadounidenses actualizaron el Sueño Americano al lenguaje de Silicon Valley y las startups. En México, en cambio, solemos cargar los mitos como si fueran lápidas: nos pesan más de lo que nos inspiran.
La mitología debería ser un trampolín, no un yugo. Somos herederos de símbolos poderosísimos: la Virgen de Guadalupe como madre protectora, el águila y la serpiente como destino compartido, los Niños Héroes como memoria de sacrificio. El problema no es que existan, sino que hemos permitido que se conviertan en engrudo en lugar de lubricante. Necesitamos nuevas narrativas que no nieguen la herida, pero que la resignifiquen. Que la Malinche deje de ser traidora y se le reconozca como madre de la mezcla, que la Revolución se entienda no como nostalgia congelada sino como impulso a la justicia social pendiente, que «Masiosare» deje de ser excusa y se vuelva espejo.
Como decía Joseph Campbell, «los mitos son los sueños colectivos de una cultura». México debería despertar de sus pesadillas y empezar a soñar con futuro.
@eduardo_caccia