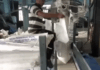Hay un ejercicio que suele aplicarse en escuelas de negocios y talleres de liderazgo e innovación. Tiene un nombre inofensivo: «el reto del malvavisco» (Marshmallow Challenge). Equipos de adultos reciben varillas de espagueti y malvaviscos. El reto consiste en construir la torre más alta posible, armando una estructura con los materiales. En teoría, un juego de ingenio y colaboración. En la práctica, una radiografía de cómo pensamos (y de cómo dejamos de hacerlo con libertad).
El mismo reto se ha hecho con niños. El resultado es sorprendente. Se repite en casi todas las pruebas: los infantes construyen mejores torres que los ejecutivos con formación universitaria. Un niño no pierde tiempo discutiendo estrategias ni nombrando líderes; simplemente actúa. Falla, ríe, ajusta, prueba otra vez. Mientras tanto, los adultos planean, jerarquizan, miden riesgos, formulan hipótesis, discuten estructuras. Cuando por fin se deciden a construir, el tiempo se acaba o su torre se derrumba bajo el peso de la razón.
La diferencia no está en la inteligencia, sino en la forma de aproximarse al problema. El niño no teme el error: el error es parte del juego. El adulto, en cambio, teme equivocarse porque aprendió que fallar (aunque sea una vez) es fracasar. En esa aversión cultural al tropiezo se esconde el origen de muchas torres caídas: empresas que confunden planeación con sabiduría, directivos que confunden control con eficacia.
Richard Sennett escribió que el conocimiento del artesano se construye con las manos. Es pasar la acción por el cuerpo. Pensar haciendo. Aprender modelando la materia. Lo que el niño hace con el espagueti y el malvavisco es precisamente eso: pensamiento encarnado. Los adultos, en cambio, suelen vivir en un plano de abstracción, donde las ideas flotan lejos del territorio. No es casual que los departamentos de innovación fracasen cuando la creatividad se vuelve un PowerPoint.
A esa distancia del cuerpo se suma la distancia del miedo. El miedo al ridículo, al error o a no parecer brillante paraliza más que la falta de talento. El niño no teme verse tonto; el adulto teme no parecer sabio. Enorme diferencia. Unos construyen torres que se sostienen y otros discursos que se derrumban.
El «Marshmallow Challenge» es una parábola moderna de Babel. Los adultos, como los antiguos constructores bíblicos, levantan sus estructuras hacia el cielo con un exceso de lenguaje y una carencia de entendimiento. Se enredan en su propio verbo. Los niños, en cambio, todavía hablan el idioma común del asombro: prueban, improvisan, confían. No buscan construir la torre más alta, sino ver hasta dónde pueden llegar.
En las culturas tradicionales, el juego es la antesala del conocimiento. Los pueblos que conservan su sabiduría ancestral enseñan a través de la práctica: el hijo del alfarero aprende observando el barro. Lo siente en las manos. Pero en nuestra cultura de manuales y métricas, desaprendimos la pedagogía de la experiencia. Confundimos planear con prever, prever con controlar, controlar con saber. Y así, la torre se vuelve símbolo de nuestra rigidez.
Tal vez el verdadero desafío no sea sostener un malvavisco, sino reaprender a sostener la curiosidad. La innovación, la empatía y el liderazgo -palabras manoseadas por los discursos empresariales- son formas sofisticadas del mismo impulso infantil: explorar sin miedo. El niño no construye para ganar, construye para descubrir. Y sabe que puede tropezar en el intento.
Hay una lección profunda en esa torre tambaleante hecha de espagueti. No se trata de enseñar a los adultos a ser más listos, sino menos rígidos; no a pensar más, sino a sentir el pensamiento; no a controlar, sino a confiar. Porque cada torre que se derrumba revela una mente que dejó de jugar. Y cada malvavisco que se sostiene sobre un hilo de pasta recuerda que la ligereza (no la fuerza) es lo que mantiene las estructuras vivas.
Al final, el mundo necesita menos ejecutivos que midan y más niños que prueben. Menos torres que presuman altura y más manos que aprendan equilibrio. Quizá el secreto de la creatividad no esté en mirar más alto, sino en volver a mirar como antes. «Innovar -decía Joseph Campbell- es volver al punto de partida con ojos nuevos». Y esos ojos, por lo visto, aún pertenecen a los niños.
@eduardo_caccia