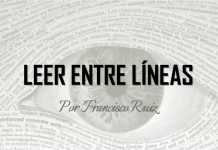«La letra con sangre entra», reza un antiguo refrán que Goya retrató con crudeza en una de sus pinturas más incómodas. El pintor hacía una crítica al sistema educativo: un maestro autoritario, un látigo, un niño humillado. El dicho persiste, agazapado en otras formas. Se sigue creyendo que el dolor educa, que la represión corrige, que silenciar es una forma de civilizar. Por eso, cuando las canciones narran la crudeza del crimen o la seducción del poder violento, muchos proponen callarlas por decreto.
Las canciones son una crónica para retratar la realidad, que la gente adopta. Son espejo, reflejan, y al hacerlo, acentúan. La apología del villano no es nueva: «En Durango comenzó/ su carrera de bandido/ en cada golpe que daba/ se hacía el desaparecido» (fragmento del corrido revolucionario «En Durango comenzó», citado, como difusión cultural, por el gobierno de México: http://bit.ly/4koeYwe).
En un pueblo donde la esperanza llega con retraso y la violencia tiene nombre propio, alguien canta. Lo hace con ritmo, con coraje, con orgullo. Canta lo que ve, lo que vive, lo que sueña o lo que teme. Y lo que escuchamos no es agradable, no reconforta, incomoda. Porque exhibe una realidad que no quisiéramos y porque suponemos que, al hacer apología del delito, lo promueve. ¿Es útil la prohibición? La sociología y la antropología coinciden: regular por decreto es como castigar al espejo cuando no nos gusta la imagen; es culpar al lente de la cámara por un defecto en la foto.
Prohibir canciones es un acto simbólico de control. Es la manifestación de un gobierno que se siente agraviado -y hasta retado- por quienes repiten estrofas que dejan al descubierto una estructura social que, durante años y sexenios, ha tenido las condiciones necesarias para ser lo que hoy es. Émile Durkheim, sociólogo, lo planteó con claridad: la sociedad se construye desde símbolos que expresan tensiones internas. La censura, más que corregir, comunica. Comunica qué tipo de orden se quiere preservar, qué narrativas encajan y cuáles no. Sin embargo, hay una complicación mayor, la cultura es una fuerza compleja, indomable por decreto.
Aunque hay voces que invitan a elevar el nivel cultural, es una exhortación estéril. Lo que para unos es arte callejero o identidad sonora, para otros es ruido, amenaza o afrenta. Tachar ciertos géneros de corrientes o «bajos» solo servirá para alimentar más la zanja de la desigualdad. Detrás del rechazo suele haber algo más hondo: el miedo a enfrentar lo que esa manifestación revela sobre el tejido social. Hay también una obstinación institucional por corregir síntomas y no causas. En ese afán de prohibir, avivan la llama. Como enseñó Freud, lo prohibido se sublima, se pervierte o se convierte en fetiche, pero rara vez desaparece.
La verdadera pregunta no es si se deben prohibir ciertos géneros o letras. La pregunta es qué condiciones las producen, por qué son deseables y cómo podríamos proponer imaginarios distintos. Un joven que canta sobre armas no lo hace solo por moda: lo hace porque es una de las pocas formas en que puede sentir que tiene poder, visibilidad, respeto. El corrido es, a veces, el curriculum vitae de quien no tuvo acceso a otro escenario. Y esto nos lleva a otro dilema: ¿es la cultura la que alimenta la realidad o al revés? Toda cultura es una manifestación de la realidad, no al revés (independientemente de que tienen una influencia circular). Si nos incomoda alguna expresión, lo que debemos hacer es cambiar la realidad. El dilema se clarifica: prohibir la canción o reescribir la vida.
En última instancia, hemos de ver al arte como un espejo del contexto, un espejo incómodo, punzante, que nos mueve y nos confronta. Si queremos otra música, otras palabras, otros sueños y modelos de vida, necesitamos otro contexto. Y eso pasa por cambiar las condiciones estructurales de la sociedad. Prohibir un corrido no borra la existencia del delincuente.
El silencio como correctivo es inútil. Criminalizar es vano. Entender el fenómeno es parte de la solución. Porque lo que se deja de cantar no se olvida, sigue latente. Y lo que se quiere callar sin comprender, se transforma en eco.
@eduardo_caccia