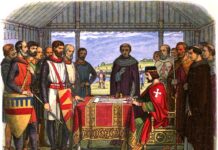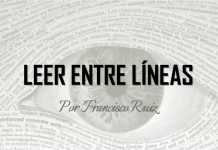En 2017, la revista Gender, Place & Culture publicó un texto científico con un título tan largo como improbable: «Reacciones humanas ante la cultura de la violación y la performatividad queer en parques urbanos para perros en Portland, Oregón». El paper sostenía que los dueños de perros «perpetúan la cultura de la violación» mediante el comportamiento sexual de sus mascotas (montarse unos a otros sin venia previa), y que la forma en que los humanos reaccionan refleja actitudes problemáticas sobre el consentimiento sexual.
Luego vino un giro: los autores confesaron que todo había sido inventado. Se trató de un fraude deliberado, parte de un experimento que involucraba colocar otras publicaciones en revistas científicas para exhibir la falta de rigor académico, la ideologización excesiva y los sesgos en ciertos campos de las ciencias sociales, especialmente en temas de género, raza y sexualidad. La intención era demostrar que la academia publica artículos no por su rigor científico, sino por alinearse con ciertos discursos ideológicos.
El caso nos toca la puerta. Hoy, hasta la más absurda aseveración puede convertirse en certeza. Digamos que, si la música complace al público, la letra se da por buena. El episodio del texto falso fue conocido como el Dog Park Paper y provocó un escándalo mayúsculo. Cimbró a las instituciones. Reveló una tensión entre ideología y evidencia, entre la verdad que es y la verdad que queremos. Importó más que sonara progresista a que fuera riguroso, que confirmara creencias a que confrontara prejuicios.
En las redes sociales se hace viral un comportamiento: apoyar, sin cuestionar, cualquier material que avale nuestro dogma. Nunca como ahora la humanidad ha sido tan vulnerable respecto de saber qué es real. El mismo concepto de realidad está en duda. Somos la generación que asistió al nacimiento de la inteligencia artificial, y parece que tenemos confusión postparto. Estamos rodeados de simulacros perfectos y certezas frágiles. Ante la falta de claridad, el relativismo radical ondea su bandera: «toda verdad es subjetiva». La ideología se adueña de la narrativa y desplaza el juicio crítico. Más que soluciones razonadas, esperamos milagros.
Además, vivimos en la infodemia, esa bruma densa donde cualquiera publica lo que se le ocurre, afirma, niega o acusa sin sustento y recibe aprobación por likes. El peso de la fuente se ha erosionado ante las figuras mediáticas: un «influencer» desbanca a un científico mediante una publicación estúpida, pero simpática. Y para agravar las cosas, en esta sociedad que ya no distingue la sal del azúcar, los conspiracionistas completan el cuadro. Al amparo de «no tengo pruebas, pero…» convierten cada sombra en una trama. Habitan la dimensión de la extraña coincidencia.
Somos la sociedad atrapada entre la duda y la apariencia, entre la mayor tecnología de la historia y el menor juicio crítico. Y esto es grave, porque dejamos de confiar. Y una comunidad que pierde confianza pierde también capacidades básicas: para tomar decisiones informadas, para resolver disputas sin violencia, para sostener consensos de convivencia. Una crisis epistemológica no sólo es un problema académico, es una forma de derrumbe silencioso de la civilización. Pone en jaque nuestros cimientos. Cuando todo puede ser cierto o falso, según quien lo diga, quedamos a merced de la manipulación.
Por eso urge impulsar una educación que recupere el valor del pensamiento crítico, que enseñe a argumentar, preguntar, contrastar fuentes y distinguir evidencias de creencias. Y urge volver, con humildad, a la pregunta que los filósofos antiguos dejaban sobre la mesa -una pregunta que ha resistido siglos y hoy es más pertinente que nunca, para humanos y para inteligencias artificiales-: ¿cómo sabes lo que sabes?
@eduardo_caccia