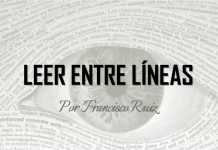Para Emilio y Diego, siempre azul.
Para los nipones el oprobio pesa tanto que la desaparición no es solo un hecho, sino un síntoma. Y lleva nombre propio: johatsu, «el evaporado». Es la decisión de quien prefiere disolverse antes que afrontar la carga insoportable de la deshonra social. Se esfuman hombres agobiados por las deudas, mujeres atrapadas en matrimonios violentos, jóvenes heridos por el fracaso escolar. Contratan a un yonige-ya, empresas que orquestan una fuga quirúrgica en la madrugada. A la mañana siguiente, ya no están. Cambian de barrio, de empleo, de identidad. Son sus propios testigos protegidos. Mueren socialmente para poder volver a nacer.
Convertirse en johatsu es una alternativa de vida. Nadie se asombra. En El crisantemo y la espada, Ruth Benedict llamó a Japón una «cultura de la vergüenza»: lo asfixiante no es el error, sino ser visto en él. En barrios como Sanya, en Tokio, los evaporados reaparecen como obreros de la noche, fantasmas urbanos que viven sin pasado. Invisibles. Indetectables. Reinsertados en el anonimato.
Aun así, también en México hay quienes huyen. No con ayuda de una empresa especializada, sino con el instinto del que sobrevive. El hombre que cambia de nombre para no pagar una deuda. La mujer que abandona un hogar violento y corta todo contacto. El joven que cruza la frontera sin papeles, dejando atrás familia, idioma y pasado. Migrar, a veces, es evaporarse. Ese exilio es, en cierto modo, un johatsu a la mexicana: dejarlo todo para recomenzar en otro lado, aun a costa de borrarse de la biografía familiar. Una reinvención con acento forzado.
En México usamos los ritos para reinventar la realidad. Acudimos a limpias, a brujos que cortan la mala suerte, que hacen «borrón y cuenta nueva», a amuletos y supersticiones, como un acto simbólico de resurrección. Lo que en Japón es logística meticulosa, aquí es gesto mágico. El deseo de romper con el pasado como se corta un maleficio. Renacer no desde la estrategia, sino desde el conjuro.
Las grandes ciudades son el escenario idóneo para esfumarse. Tokio y Osaka engullen a los johatsu como vapor en el aire. Las metrópolis mexicanas, a su vez, tragan a los migrantes internos en colonias sin nombre, donde el anonimato se vuelve refugio y promesa. Allí, entre el concreto y la multitud, en esa densidad se redacta una nueva biografía, diseñada para enterrar el pasado.
Evaporarse o ser borrado: dos extremos de una misma condición humana. Por giros inesperados de la vida, algunos eligen desvanecerse; otros son arrancados por la fuerza. La desaparición es una muerte anticipada, un duelo sin final. Deja marcas: una cama vacía, un fantasma que ronda, un nombre que se susurra en voz baja. La paradoja corta como navaja: nada hay más presente que una ausencia.
@eduardo_caccia