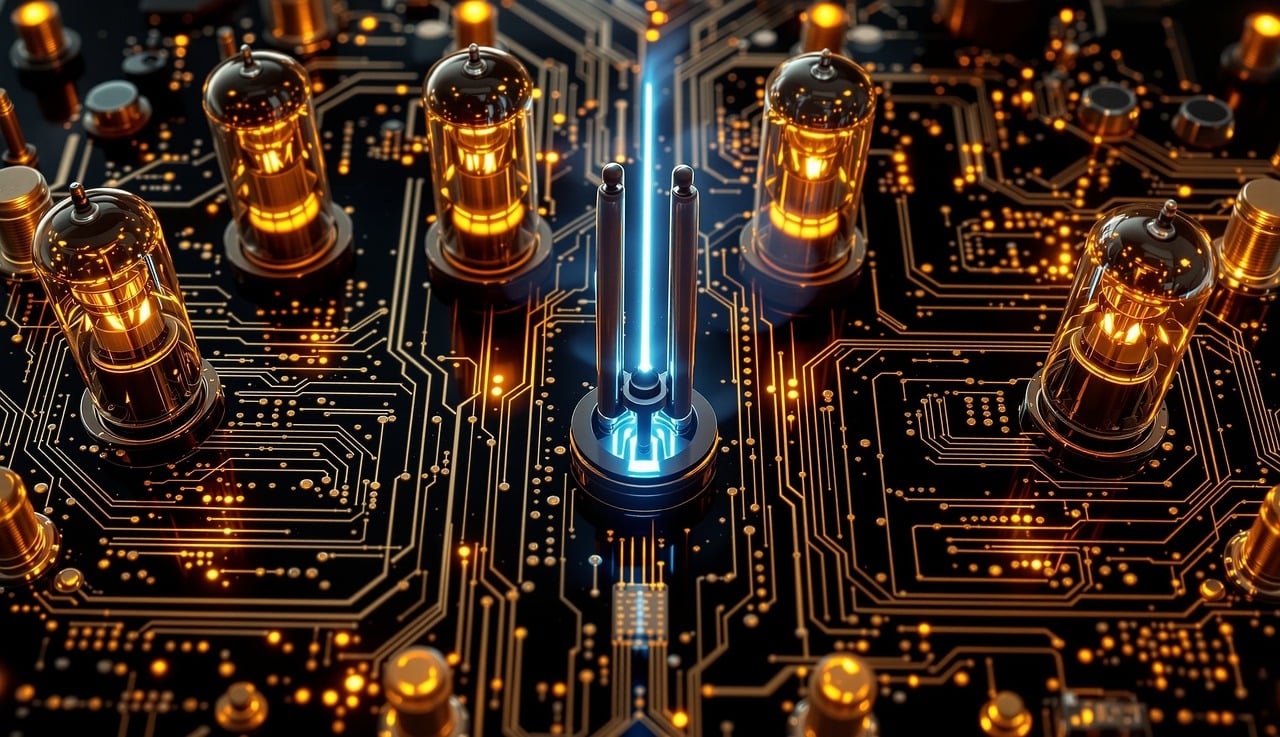En la antesala de la universidad iba enfilado para estudiar la carrera de ingeniería en electrónica. Me fascinaba el mundo de la alta fidelidad. Más que tener equipos, los leía: coleccionaba revistas como si en sus páginas pudiera oír el futuro. En aquel entonces, si uno tenía interés en algo, no existía el internet, pero sí la zona de revistas importadas de Sanborns, que funcionaba como una especie de buscador analógico. Cierta vez compré un ejemplar de Popular Electronics. Lo que encontré ahí fue decisivo para mi futuro.
Luego de varias jornadas donde aprendí a soldar resistencias y diodos, aquello era un Frankenstein de cables y transistores, ensamblado con esperanza más que con técnica: una criatura que pedía vida. No funcionó una primera vez. Tampoco al segundo intento ni al tercero, ni al quinto. Mi ilusión colapsó como fusible quemado, el silencio del aparato gestó el principio de una renuncia; fue también un golpe seco: creer que el conocimiento bastaba para que las cosas funcionen.
Visualicé un futuro demoledor: estudiaría una carrera para no ser capaz de armar un modelo experimental básico. Nunca supe qué falló. Mi papá dio la puntilla a mis planes, con una sobrecarga para la que no tuve regulador: «Eso de la electrónica en México no funciona». Fue el cortocircuito final. Así terminó la carrera que apenas había empezado en mi imaginación.
A veces me pregunto cuántas vocaciones se han frustrado por experiencias así: un maestro sin capacidades suficientes, un comentario familiar que desalienta, un país donde la rigurosidad técnica es excepción. Cuántos ingenieros, músicos o inventores se extinguieron antes de empezar porque lo que debía funcionar no funcionó, o porque alguien cercano les dijo que no valía la pena intentarlo. En sociedades más estructuradas, la vocación se fertiliza; en otras, se marchita por la falta de un contexto adecuado.
También me pregunto cuántos «sintetizadores» metafóricos dejamos de armar en nuestra vida adulta. Proyectos, cambios, ideas que no emprendemos porque alguna voz nos recuerda que «aquí eso no funciona». Y, sin embargo, la vida está hecha de tenacidades: de seguir soldando hasta que algo encienda, de buscar al mentor que sí domina el oficio, de rodearnos de espacios donde las cosas pueden y deben funcionar.
Hoy la electrónica duerme en la caja de lo que no fue. Y sin embargo, entre los restos de ese intento fallido, entendí que los sueños no se encienden solo con piezas correctas, manos hábiles o contextos favorables. También necesitan voluntad de acero, tolerancia al fracaso y el derecho a persistir sin permiso. Quizá aquella revista vendía más esperanza que certeza, pero aún me deja una pregunta sin resolver: ¿qué país seríamos si todo lo que debería funcionar, funcionara?
Finalmente, tampoco encontré mi vocación en la carrera que estudié, sino en el camino que está lleno de prueba y error, de botones que a veces encienden y a veces no, de componentes que se van sumando a un circuito único y personal. Por algo falló aquel sintetizador. Hoy escribo bajo la sombra de una certeza: de haber funcionado, estas letras no existirían.
@eduardo_caccia